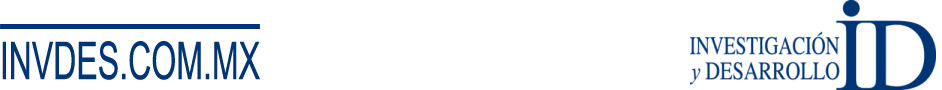No eres un individuo, eres una multitud
Si resumiéramos la historia del planeta en un año, los humanos aparecimos pocos minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Pero la vida apareció en marzo. Y lo hizo en forma de seres de una sola célula, que regentaron en solitario la Tierra hasta octubre, momento en el que comenzaron a aparecer seres pluricelulares. Los microbios están en todas partes y existen en números astronómicos: “Hay más bacterias en tus tripas que estrellas en nuestra galaxia”, resume el periodista científico Ed Yong en las primeras páginas de su libro Contengo multitudes (I contain multitudes, HarperCollins). Y añade: “Los últimos cálculos sugieren que tenemos alrededor de 30 billones de células humanas y 39 billones de células de microbios, prácticamente un empate. Aunque los números sean inexactos, no importa: desde cualquier punto de vista, contenemos multitudes”.
Al describir cómo nuestro cuerpo está formado por complejos e independientes reinos de microbios, con sus ecosistemas y sus leyes, Yong explica que nuestra mano derecha comparte únicamente la sexta parte de especies con nuestra mano izquierda: “Dicho llanamente, las bacterias de tu antebrazo se parecen más a las de mi antebrazo que a las de tu boca”. Somos ricos en microbios salvo en la cara, un lugar en el que los cosméticos están destrozando el ecosistema natural, según explica el libro, cuyo yo título recupera un famoso verso de Walt Whitman en su Canto a mí mismo. Pero el de los microorganismos es un ecosistema que renovamos permanentemente: por ejemplo, en cada gramo de comida que comemos ingerimos un millón de microbios. Y cada persona libera 37 millones de bacterias cada hora, formando en torno a sí auténticas auras vivientes que permiten identificarlos casi con el mismo detalle que el ADN.
Todo esto lleva a una pregunta fundamental del libro: “Sabiendo lo que sabemos, ¿cómo podemos siquiera definir a un individuo?” Nuestros microbios residentes nos ayudan a construir nuestro propio sistema inmune, que a cambio aprende a tolerarles. “Está claro que los microbios alteran nuestra noción de individualidad. Ellos la conforman, también. Tu genoma es prácticamente igual que el mío, pero nuestros microbios pueden ser muy diferentes. Quizá no es tanto que contengo multitudes sino más bien que soy multitudes”, sentencia el periodista, responsable de la sección de ciencia de la revista The Atlantic.
Sin embargo, la imagen que tenemos de los microbios en general es de amenazas a combatir, gérmenes que transmiten enfermedades, y habitualmente usamos lenguaje bélico para referirnos a nuestra relación con ellos. Y eso a pesar de que apenas un centenar de bacterias son dañinas, frente a los miles que son inocuas e incluso necesarias para nuestro organismo. “Los microbios importan. Los hemos ignorado. Los hemos temido y odiado. Ahora, es momento de apreciarlos”, añade el propio Yong como declaración de intenciones al comienzo del libro.
Más adelante, Yong habla de cómo la medicina puede aprovecharse del conocimiento sobre las complejidades y los beneficios que pueden proporcionar estos seres microscópicos: “No son los enemigos de los animales, sino los fundamentos sobre los que su reino se construye”. Por ejemplo, se describen casos en los que se puede matar al parásito que enferma a los humanos acabando con la bacteria de la que depende ese parásito. Y es precisamente por esto por lo que alguien como Bill Gates, implicado desde su fundación en la lucha contra las enfermedades, considera el libro de Yong uno de los mejores del año porque le hace cambiar su forma de pensar en la labor de los microorganismos y en las oportunidades que representa su conocimiento.
El libro es un monumental repaso por todos los casos ejemplares que conocemos sobre la importancia que desempeñan los microbios en las vidas de animales y humanos. Por ejemplo, se extiende relatando los descubrimientos que ha proporcionado la crianza de ratones en entornos absolutamente asépticos. Cuando estos roedores no han entrado jamás en contacto con ningún tipo de vida microbiana, se desarrollan menos, crecen lentamente, generan órganos y sistemas inmunes deficientes y se hacen más susceptibles al estrés y las infecciones: viven vidas más cortas, más difíciles y más frágiles. “Los animales libres de gérmenes son, sobre todo, criaturas miserables, que parecen necesitar en cada momento un sustituto para los gérmenes de los que carece”, dijo el bacteriólogo Theodor Rosebury. A partir de estos animales limpios de vida microbiana, los científicos han podido estudiar al detalle los efectos que tienen en el comportamiento del organismo: al trasplantar las bacterias de las tripas de ratón con síntomas depresivos se trasplantan la depresión, o las tendencias obesas, o sencillamente ayudan a que se activen determinados genes implicados en su desarrollo: “Queda claro que los microbios no son unos meros pasajeros; a veces, ellos van al volante”.
Yong ofrece mil ejemplos, como el calamar que esculpe su cuerpo en función de las bacterias que adquiere para poder camuflarse, gusanos que necesitan bacterias para llegar a adultas, el origen del olor con el que se relacionan los animales, por no hablar de todos los aspectos en los que influyen positivamente en la vida humana. “Afectan al almacenamiento de grasas. Ayudan a reponer los revestimientos del intestino y la piel, reemplazando células dañadas o muertas con otras nuevas. Aseguran la inviolabilidad de la barrera sangre-cerebro”, enumera Yong. Y por supuesto, engrasan nuestro sistema inmune, ya desde el propio parto, en el que las madres nos protegen con los microbios de su conducto vaginal, y por medio de la leche materna, que carga las pilas de nuestras defensas con virus y bacterias. Yong también detalla las relaciones que se están hallando entre el ecosistema de nuestras tripas y la salud del cerebro.
Lógicamente, nuestra relación con los gérmenes no es idílica. Como explica en el libro el biólogo evolutivo Toby Kiers: “El microbioma es increíblemente importante, pero eso no significa que sea armonioso. Una alianza que funciona bien puede verse fácilmente como un caso de explotación mutua. Simbiosis es conflicto, un conflicto que puede no resolverse nunca”. Los animales son selectivos con sus microbios y los microbios son selectivos con sus huéspedes, formando coaliciones que duran eternidades, hasta el punto de que evolucionan juntos. “Quizá debemos pensar en ellos como una unidad”, sugiere Yong, para dar paso a las teorías de la prestigiosa bióloga Lynn Margulis, que sugería que estas relaciones con el mundo microscópico podían ser el verdadero motor de la evolución de las especies.
En la década de 1670, hubo un hombre que se asomó por primera vez a todo ese mundo, el holandés Anton van Leeuwenhoek, que desarrolló el microscopio para ser la primera persona en ver los protozoos que bailaban en el agua de un lago. A lo largo de sus investigaciones con este microscopio, “casi todo lo que vio fue el primer humano que lo veía”, explica Yong. Con su libro, este periodista científico nos obliga a asomarnos a este mundo fascinante que 350 años después sigue descubriéndose. Un mundo que, confiesa, le ha llevado a ver con otros ojos las ciudades, las corrientes de los ríos o un saludo con la mano entre dos personas. “Como dijo el paleontólogo Andrew Knoll: “Los animales son la guinda de la evolución, pero las bacterias son el pastel”.
Fuente: elpais.com