Juan Enrique Morett Sánchez
Es especialista en evolución molecular y genómica humana. Recientemente nombrado Investigador Emérito del SNII. Estudió Licenciatura y Maestría en Investigación Biomédica Básíca, en la UNAM y Doctorado en Bioquímica, en la Universidad de Sussex, UK. Ha sido investigador visitante en el ETH, Zurich, EMBL, Heidelberg, University of Auckland, NZ y Universidad de Mainz, Alemania. Autor de gran número de artículos científicos citados extensamente, publicados en las revistas más prestigiadas de su campo.
Desde tiempos inmemoriales los diferentes grupos humanos han visto a sus vecinos como “los otros”, distintos y peligrosos. Con el correr de los años, en especial con el descubrimiento de la agricultura, las comunidades que vivían aisladas y con pocos individuos se fueron convirtiendo en poblaciones cada vez más numerosas. Los “otros” pasaron a ser grupos más extensos, los conflictos por el acceso a recursos naturales, la diferente cosmovisión del mundo y credos religiosos se fueron incrementando. Esta situación está ampliamente documentada en muy diversas partes del mundo y en diferentes épocas.
Las sociedades dominantes, es decir, aquellas que gracias a un entorno ecológico favorable desarrollaron con éxito la agricultura y la crianza de animales domésticos lograron prosperar [1], y tendieron a considerarse superiores, adoptando posiciones racistas respecto a grupos sociales menos afortunados. Esto ocurrió de forma más palpable y universal a partir del siglo XVI con la expansión, colonización y la apropiación de los recursos por varios estados europeos de gran parte del mundo. Esta noción, que asociaba el dominio tecnológico y militar con una supuesta superioridad innata, es la raíz del racismo que persiste hasta nuestros días.
Nuestra especie: Homo sapiens sapiens
Todos los seres humanos pertenecemos a una misma especie, Homo sapiens sapiens y somos la única especie existente del género Homo. Nuestros parientes del mismo género como H. neanderthalensis, H. florensis y H. denisoviensis, que convivieron por milenios con poblaciones de nuestra especie, se extinguieron hace sólo algunas decenas de miles de años, aunque una parte pequeña de su herencia genética está en el genoma de algunas poblaciones del mundo, lo que implica que hubo entrecruzamiento con esos otros grupos.
La gran movilidad experimentada por nuestros antepasados, su espíritu curioso y aventurero aunado a la búsqueda de nuevos territorios los llevó a colonizar prácticamente todos los continentes y sus mayores islas. El crecimiento desmedido de las poblaciones y su aislamiento tuvieron como consecuencia la aparición de diferencias físicas entre los grupos humanos las cuales son muy obvias: ninguna persona, a excepción de los gemelos idénticos, es igual a otra; distinguiéndose por su color de piel, ojos, tipo y grosor del cabello, rasgos faciales como la forma de la nariz, ojos y orejas, altura y complexión física, entre otras características (Figura 1).

Estas diferencias son marcadamente notorias entre grupos de diversas partes del mundo lo que contribuyó a propagar la creencia de que en realidad las poblaciones humanas son muy diferentes, así como sus capacidades intelectuales y por ende el grado de “civilización” varía, siendo las de las sociedades dominantes las que se auto reconocieron como superiores.
Esta percepción desafortunadamente no ha desaparecido, el racismo sigue prevaleciendo en muchas sociedades, manifestándose en diversas formas de discriminación. Desde la población afrodescendientes en los Estados Unidos hasta los grupos indígenas en América, Asia y Europa, pasando por las minorías étnicas y los inmigrantes, múltiples comunidades han sido y siguen siendo víctimas de prejuicios raciales. El genocidio cultural y físico perpetrado contra los pueblos originarios de Australia y Canadá es un ejemplo trágico de estas prácticas, que perduraron hasta hace pocas décadas.
Diversidad genómica humana
¿La variabilidad en los rasgos expresados físicamente (fenotípicos) entre los grupos humanos es lo suficientemente significativa como para considerar la existencia de razas humanas (subespecies)? Para contestar esta pregunta debemos tener conocimiento de la diversidad genómica (qué tan diferentes somos genéticamente los diferentes individuos) entre las diferentes poblaciones.
Pero ¿cómo estudiamos y cuantificamos dicha diversidad genómica? ¿Podemos cuantificar las diferencias por las características físicas (fenotipo) y éstas reflejar la diversidad genómica?
Desde hace ya varias décadas la clasificación tradicional de las especies por sus características físicas se vio complementada por una medida mucho más cuantitativa, la diversidad molecular. A partir de la década de los años cincuenta del siglo pasado se iniciaron estudios de biología molecular, con las limitadas herramientas con las que se contaba en ese entonces para comparar las propiedades fisicoquímicas (movilidad electroforética, o sea tamaño de las proteínas) así como inmunológicas (grado de reconocimiento por anticuerpos) de varias proteínas y sus diferencias entre un gran número de especies y también entre poblaciones humanas.
Es de destacar el trabajo histórico de Richard C. Lewontin, un Neoyorquino nacido en 1929 y profesor de la Universidad de Harvard que en 1972 publicó un ensayo titulado The Apportionment of Human Diversity (La Distribución de la Diversidad Humana). En este artículo [2], estudió 16 diferentes proteínas, incluidas aquellas relacionadas a los grupos sanguíneos, de un gran número de poblaciones de todo el mundo.
Al comparar la diversidad encontró que el 94% de la variabilidad se encuentra entre individuos de cualquiera de las poblaciones, mientras que sólo el 6% de esta, es compartida entre individuos de una misma población.
Lewontin concluye que:
“Es claro que nuestra percepción de la relativa gran diferencia entre las razas humanas y subgrupos, comparada con la variación dentro de esos grupos, es en efecto una percepción sesgada y que, con base en diferencias genéticas las razas humanas y las poblaciones son notablemente similares una a la otra y la mayor parte de la variación humana se debe a las diferencias entre individuos. La clasificación racial… es claramente destructiva de las relaciones sociales. Puesto que dicha clasificación racial es ahora vista sin valor genético o taxonómico, no existe justificación para que su uso continúe”.
No deja de sorprendernos que con la limitada capacidad de estudiar diferencias genéticas de las que disponía Lewontin haya llegado a conclusiones que son bastante similares a las obtenidas mucho más recientemente mediante secuenciación de genomas completos, o sea obtener la información total contenida en el ADN, de muy diversas poblaciones.
El genoma humano y sus repercusiones científicas, médicas y sociales
Desde la publicación del primer compendio de toda la información genética del ser humano con los resultados del Gran Proyecto del Genoma Humano en el año 2003, un acontecimiento de enorme valor científico y médico que ha permitido llevar a cabo innumerables estudios genómicos de una gran cantidad de poblaciones.
Actualmente contamos con información genómica de algunos millones de personas, por lo que tenemos un valioso acervo de información para estudiar diversas características y diferencias entre individuos y poblaciones que pueden impactar nuestra apariencia y susceptibilidad a enfermedades. Las bases de datos que compilan la diversidad genética encontrada en estos estudios contienen millones de variantes, la gran mayoría en muy baja frecuencia, mientras que otras aparecen en proporciones distintas y diferentes entre poblaciones.
Nuestro genoma está compuesto por aproximadamente seis mil cuatrocientos millones de nucleótidos en el ADN. La secuencia de estos nucleótidos entre cualquier par de individuos del mundo es alrededor de 99.9% idéntica, es decir, solamente nos diferenciamos de casi cualquier individuo que no sea nuestro familiar en sólo un 0.1% (uno entre 1,000 a 1,300 nucleótidos), mientras que las características genéticas compartidas entre poblaciones son no más de 2% (Figura 2).

Esta pequeña variabilidad es responsable de las diferencias físicas observadas entre poblaciones y es de gran utilidad para asignar ancestría, esto es, esa pequeña fracción de nuestros genomas permite identificar de dónde provinieron nuestros ancestros.
Un paréntesis. La genómica de las poblaciones mexicanas muestra una compleja mezcla de ancestrías: un grado elevado de los nativos americanos, pero también un componente variable de ancestría Europea, en particular de España; de África Occidental, por el traslado involuntario de individuos a América por la esclavitud; y en menor medida, de otras poblaciones de Asia, el Medio Oriente y el Norte de África. Todas están representadas en diferentes grados [3], por lo que el mexicano promedio es una mezcla de ancestrías de varias partes del mundo.
Gracias a los datos genómicos de millones de personas, sabemos que las variaciones entre individuos son mucho más significativas que las diferencias entre grupos poblacionales, siendo menos del 2% atribuible a su ancestría, lo que confirma los estudios de Lewontin en 1972.
Variación genética humana
Pero ¿de dónde proviene la variación genética en humanos? Cada vez que se replica una célula tiene que replicar su ADN, lo cual implica copiar fielmente cromosoma tras cromosoma. Esto es una maravilla de la biología, imagínense copiar en unos cuantos minutos más de seis mil millones de nucleótidos del ADN, lo que equivale a copiar tres millones y medio de cuartillas sin equivocarse; bueno, casi sin errar pues gracias a la obtención de la información completa de genomas de cientos de familias, sabemos que cada individuo tiene en promedio 60 mutaciones que no están en sus padres; esto es, aparecen nuevas variantes en cada generación, la mayoría de estas mutaciones son heredadas del padre y sólo una pequeña parte provienen de la madre, lo cual resulta muy interesante.
La explicación es porque los espermatozoides se replican innumerables veces a lo largo de la vida, teniendo mucha más posibilidad de que en la replicación del ADN se originen errores, mientras que las mujeres nacen con un número finito de óvulos que no se replicarán después del nacimiento. Estudios recientes demostraron claramente este fenómeno: se encontró que, a mayor edad de los padres, mayor número de mutaciones en su descendencia (Figura 3). Sorprendentemente estas nuevas mutaciones son generalmente inocuas y en muy contadas ocasiones resultan en algún padecimiento.

Ni razas ni racismo
En un reporte reciente de las Academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos [4] (Figura 4), donde se analiza el uso de los términos raza, etnia, ancestría, caucásico, negro, entre otros, concluye que es necesario tener cautela en su uso:
“Hay creciente preocupación sobre cómo se usan estos términos, la Asociación Americana de Antropología recomienda abandonar completamente el término raza…los fundamentos históricos de raza, como un concepto enraizado en el colonialismo europeo, fueron desarrollados con el propósito de oprimir, explotar económicamente y discriminar”.
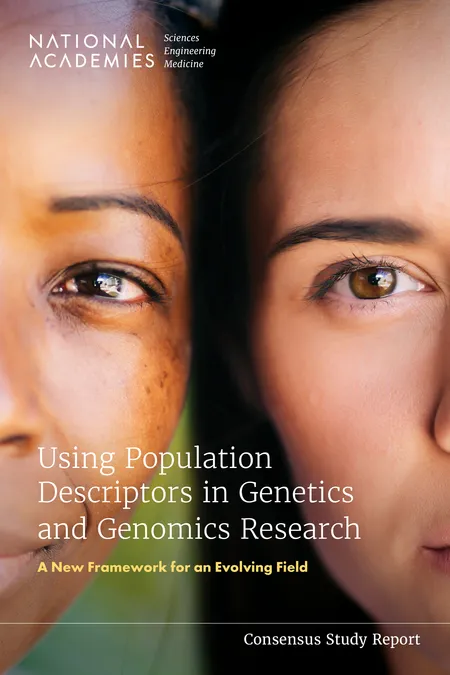
En conclusión, ha sido demostrando fehacientemente y aceptado por la comunidad científica que la distinción de las poblaciones humanas en razas es una clasificación social que ha servido para justificar la esclavitud y el dominio sobre pueblos tecnológicamente menos avanzados y agentes sociales en condiciones de vulnerabilidad por su condición de ancestría que no es científicamente válida para medir la variación genética. Este es un ejemplo claro de cómo la ciencia destruye mitos y prejuicios en beneficio de la sociedad.
La evidencia científica es contundente: el concepto de raza no tiene fundamento biológico. Es importante que la sociedad deje atrás estas ideas obsoletas y construya un futuro más justo e igualitario; eduquémonos sobre la historia del racismo, cuestionemos los estereotipos y apoyemos a las organizaciones que trabajan para erradicar la discriminación.
Referencias
- Diamond, Jared: Armas, gérmenes y acero: el destino de las sociedades humanas. W.W. Norton & Company, New York, 494 pp. 2003. Interpretación de la desigualdad regional por causas geográficas y ecológicas y no por alguna forma de superioridad intelectual, moral o genética. https://tavapy.gov.py/biblioteca/wp-content/uploads/2022/03/Diamond-J-Armas-germenes-y-acero-1.pdf
- Lewontin, R. C. La Distribución de la Diversidad Humana. Evolutionary Biology, Vol. 6. Springer US, pp 381–398. Theodosius Dobzhansky, Max K. Hecht, William C. Steere, Eds. 1972. Primer estudio sistemático de la comparación de diferentes proteínas donde demuestra que existe mayor diversidad entre individuos que entre poblaciones. DOI: 10.1007/978-1-4684-9063-3_14.
- The 1000 Genomes Project Consortium. Referencia global de la Variabilidad Genética Humana. Nature 526:68-74. 2015. Estudio de la información genómica completa de un gran número de poblaciones del mundo. DOI: 10.1038/nature15393
- Committee on the Use of Race, Ethnicity, and Ancestry as Population Descriptors in Genomics Research. Uso de Descriptores Poblacionales en Investigación Genética y Genómica: Un Nuevo Marco de Referencia para un Campo en Evolución. Washington, DC: The National Academies Press. Ensayo muy detallado sobre la urgencia de erradicar el concepto de raza en los trabajos de investigación genética y genómica de poblaciones humanas. DOI: 10.17226/26902.
Fuente: biotecmov.ibt.unam.mx

