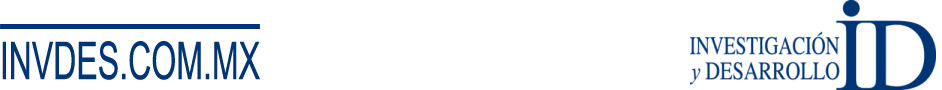¿Podemos hacer ciencia con relevancia social?
Gabriela González-Mariscal Muriel
“Quiero invitarlos … a que construyamos juntos un modelo de pentahélice que convoque a la participación de los sectores científico, privado y social, a unir esfuerzos y crear sinergias colaborativas para encontrar soluciones pertinentes, viables y adecuadas a los contextos locales, para generar soluciones a las problemáticas sociales y ambientales que nos permitan vivir con mayor bienestar…” (fragmento del discurso de la Dra. Elena Alvarez Buylla –Directora de CONACYT-, leído por su representante ante la Academia Mexicana de Ciencias el 7 de agosto, 2019). Suena conciliador y razonable; creo que todos deseamos bienestar para México. Pero…. ¿qué tan factible es esta propuesta? ¿En qué medida podemos nosotros, los científicos, encontrar soluciones a los múltiples problemas nacionales? Vivimos tiempos difíciles en los que el valor del conocimiento científico se pone en tela de juicio y la experiencia de los expertos se menosprecia o se vilifica. Esto no es privativo de México: abundan ejemplos que lo ilustran, en países desarrollados o en desarrollo. Sin embargo, a pesar de esta crisis de racionalidad, creo que debemos reflexionar seriamente sobre nuestro quehacer científico, en relación a nuestro entorno inmediato y con una perspectiva global y de largo plazo.
¿Qué entendemos por bienestar?
Mucho se ha escrito sobre esto, señalándose tanto los atributos no deseables (e.g., violencia, carencia alimentaria y de agua, vivienda inadecuada) como los necesarios (e.g., acceso a la educación y la salud, entorno seguro, alimentación sana). Si bien estos dos tipos de atributos son bastante obvios, las condiciones que los generan y los mantienen son múltiples y complejas; varían entre los países, las regiones y las épocas. El mundo siempre ha padecido de problemas esporádicos y endémicos pero sólo con el advenimiento de la ciencia se han logrado combatir algunos aspectos de los primeros (e.g., vacunas contra epidemias, medicamentos contra enfermedades, pesticidas contra plagas agrícolas) y de los segundos, aunque con resultados muy variables. A cualquier persona razonable le indigna saber que millones de personas en el mundo pasan hambre y que, a la vez, diariamente se desperdician millones de toneladas de alimentos. Este contraste, en sí mismo ¿indicaría que la producción alimentaria mundial es adecuada y que sólo se requiere de una distribución equitativa? Es decir, ¿estamos sólo ante un problema de transporte y distribución, modulado por factores socio-políticos? Si este fuera el caso, la ciencia tendría poco que contribuir. Sabemos, sin embargo, que las tendencias actuales de consumo alimentario y de producción agropecuaria están llegando al límite y que, de no adoptarse alternativas en estos dos aspectos, el daño al planeta podría ser irreversible y estaría acompañado de una merma en la producción de alimentos. El cambio en los patrones actuales de consumo alimentario atañe más bien al ámbito educativo; sin embargo cabe preguntarse ¿qué se va a enseñar y cómo se va a hacer esto? Aquí sí puede incidir la ciencia, presentando nuevas alternativas para: el consumo adecuado de nutrientes específicos y la conservación de los alimentos. Además, se debe buscar la mejor manera de difundir esto, considerando patrones culturales, tradiciones, economías locales, etc. Es decir, aquí sí hay quehacer para la investigación en: metabolismo, nutrición, producción agropecuaria y también para la psicología conductual.
Reflexiones similares pueden hacerse para otros ámbitos, por ejemplo la urbanización y la vivienda. Las megaciudades (i.e., aquéllas con al menos 10 millones de habitantes, según el criterio de la ONU) seguirán creciendo en tamaño y cada vez habrá un mayor número de ellas. Actualmente existen 37 megaciudades en el mundo, de las cuales la Ciudad de México ocupa el lugar número 4 (antecedida de Tokyo, Delhi y Shanghai). ¿Cómo lograr el bienestar para sus habitantes? Los retos a los que se enfrentan hoy en día y hacia el futuro son enormes y diversos, desde la movilidad hasta el abastecimiento de agua, la disponibilidad de vivienda, el manejo de la basura y el aporte de energía, intentando que todo esto se logre de una manera ecológicamente sustentable. Existen, desde hace tiempo, tecnologías diseñadas para: el mejoramiento del ambiente (e.g., jardines verticales), la disponibilidad de agua (a través de incorporar la captura de lluvia en nuevos edificios), el abastecimiento energético (aprovisionando a los complejos habitacionales de paneles solares) y la manipulación de desechos (a través del reciclaje, la reutilización y la transformación de materiales), entre otros. Sin embargo, el éxito de estas tecnologías para promover el bienestar de los habitantes de las megaciudades depende de que sean incorporadas efectivamente a una proporción alta del área urbana y sus viviendas. Esto no depende de la ciencia ni de la tecnología sino de la interacción entre los diferentes actores de la vida urbana.
¿Qué valor tiene la investigación científica?
La pregunta resulta particularmente importante en países que, como México, no disponen de grandes recursos del estado para destinar a los diferentes aspectos de la ciencia, desde la formación de jóvenes, a la consolidación de líneas en las que ya se cuenta con expertos, hasta la incursión en áreas de frontera. A esta dificultad se aúna el hecho de que –en cualquier lugar del mundo- la formación de buenos investigadores es un proceso lento, delicado e incierto. Además, si bien la creatividad científica es la base del avance tecnológico (que a su vez puede traducirse en “frutos prácticos”) esto sólo ocurre a la larga y requiere de una serie de precondiciones que lo favorezcan. Es necesario, para empezar, que exista un número mínimo de personas experimentadas en dos frentes: a) quienes laboran en los centros de investigación y b) aquéllos cuya actividad primaria se fundamente en o utilice el conocimiento derivado de los anteriores. Para que ocurra este proceso de ‘traducir la investigación’ (‘translational research’) se requiere también que los dos frentes encuentren un lenguaje común y foros donde puedan compartir experiencias, exhibir sus fortalezas e –idealmente- generar proyectos de interés común. Estos requisitos son difíciles de cumplir, en parte por la manera como está estructurada la ciencia moderna. Por ejemplo, quienes laboran en el área de la salud asisten a congresos médicos y farmacéuticos en tanto que los investigadores de laboratorio, a pesar de que trabajen en temas similares, muestran sus hallazgos en reuniones cada vez más especializadas del área de su competencia (e.g., neurociencias, biología celular). Algo similar ocurre con las publicaciones científicas que, al estar agrupadas en bases de datos orientadas hacia cierto tipo de aproximaciones, no ‘permean’ hacia áreas afines. Lograr mejores terapias médicas para un número cada vez mayor de personas es una preocupación mundial que, trágicamente, dista mucho de alcanzarse. Otra muestra del problema provocado por la falta de contacto entre expertos se observa claramente en las ciencias pecuarias vs las ciencias biológicas: a pesar de que ambas ‘trincheras’ puedan estudiar a la misma especie animal, el conocimiento derivado de las investigaciones en cada área se encuentra acotado en las publicaciones y las reuniones de cada gremio. Esto no favorece la traducción de la investigación ni mucho menos el que ello pueda impactar la producción pecuaria y la generación de bienestar social. Si, además, se pretende que el binomio ciencia-tecnología genere procesos o productos con alto valor agregado (sea por su mayor eficiencia, menor costo de producción, bajo impacto ambiental, etc.) se requiere, desde luego, que existan las inversiones adecuadas ya sea del sector público o del privado.
El valor intrínseco de la ciencia
Además de su contribución al desarrollo tecnológico la ciencia tiene, desde luego, un valor intrínseco: es un componente esencial de las sociedades modernas. La investigación básica trabaja en problemas específicos por un interés cognoscitivo en tanto que las así llamadas ciencias aplicadas lo hacen por motivos económicos, sociales, educativos, etc. Estas últimas pueden planearse a largo plazo por quienes estén interesados en obtener logros concretos, establecidos a priori. En la investigación básica es el mismo científico quien propone sus estrategias y las va cambiando, según se desarrolla el trabajo, buscando profundizar el conocimiento del tema que lo ocupa. Se ha expresado en múltiples foros que la ciencia nacional debe ocuparse de los problemas nacionales, sin considerar que la ciencia es universal y que los problemas nacionales tienen sólo algunos componentes sobre los cuales puede incidir la investigación científica. ¿Será que se le considera subversiva porque el valor más grande de la ciencia básica es promover el “mejoramiento intelectual”? ¿Es acaso “inútil” porque no genera “productos mercadeables” a corto plazo? ¿Es “juguete de privilegiados” o herramienta de opresión? Ninguna de las tres, creo yo: temamos al menosprecio a la ciencia, a la investigación hecha sin objetividad y sin sentido ético y –desde luego- a su mal uso contra la humanidad.
¿Cómo ‘aterrizamos’ todo esto en México?
Parecería, con base a lo expuesto anteriormente, que las dificultades para que la investigación científica impacte positivamente ‘la vida real’ son insalvables. Nuestro país tiene un número bajo de investigadores, en relación a la población total. Existen limitados incentivos para que un científico, que ha cultivado un área particular por muchos años, ‘desvíe’ su trabajo hacia un tema que esté relacionado con él sólo periféricamente. Tenemos pocos fondos que, a través de capital de riesgo, puedan llevar un logro tecnológico al mercado. Finalmente, los contenidos de los planes de estudio de los posgrados, a través de los cuales estamos formando a los jóvenes mexicanos en ciencia, raramente incorporan nociones de relevancia social, mercado, impacto ambiental, etc….nosotros mismos conocemos escasamente esos temas. A pesar de todo esto, existen investigadores que, por interés e iniciativa personal, han incursionado en áreas ‘de interfase’, se han acercado a colegas con quienes han desarrollado un lenguaje común e incluso han iniciado proyectos científicos serios que –idealmente- podrán impactar algún problema médico, pecuario, ambiental. Estos loables esfuerzos deben ser apoyados por los organismos estatales encargados de elaborar las políticas nacionales de desarrollo. Determinar las ramas de la ciencia con mayor probabilidad de impactar la salud, la industria, la ecología, la agronomía –entre otras- debe analizarse con seriedad a través de un diálogo honesto, evaluando los logros que ya existen en nuestro país y estableciendo prioridades basadas en un análisis objetivo. El mundo moderno es potente y vulnerable a la vez precisamente por su dependencia de la ciencia y la tecnología. No podemos ignorar esta verdad en México; soslayar la planificación y el patrocinio al desarrollo científico (en sus vertientes de tecnología, educación e investigación básica) podría llevarnos a una cultura de dependencia reminiscente de la época colonial.
Reflexiones finales
En esta era de la post-verdad cabe preguntarse si el “modelo de pentahélice” al que convoca la Directora de CONACYT encontrará eco, tanto en dicha institución como entre los sectores (científico, privado y social) a los que convoca. Construir juntos a favor de México es una meta que muchos queremos; echar mano de nuestra experiencia en diferentes ámbitos para diagnosticar, perfilar e –idealmente- ayudar a solucionar problemas de diferentes tipos no está reñido con nuestra “habitual” actividad científica. Sin embargo, sí requiere de aproximaciones nuevas, de diálogos transdisciplinarios, de construir una relación de confianza mutua. No tenemos una tradición de este tipo pero acaso podamos fomentarla. Cambiemos el pathos por el ethos…
Fuente: Revista Avance y Perspectiva