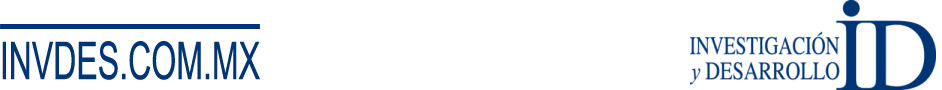Los insectos que no vemos: La vida subterránea de los invertebrados cavernícolas
Aunque invisibles para la mayoría, los invertebrados y artrópodos que habitan las cuevas forman parte de un ecosistema tan fascinante como frágil. Adaptados a la oscuridad, al silencio y a condiciones extremas, estos seres presentan algunas de las especializaciones más sorprendentes del mundo natural. Sin embargo, su aislamiento y vulnerabilidad los ponen en riesgo ante impactos como el turismo, la pérdida de vegetación o el cambio climático. En América Latina —y también en Chile— su estudio aún es incipiente, pero clave para comprender y proteger una biodiversidad oculta que evoluciona en las profundidades. Aquí te contamos todo sobre ellos.
Bajo nuestros pies se extiende un universo tan misterioso como fascinante: el mundo subterráneo de las cavernas. Aunque durante siglos fueron consideradas simples huecos en la roca, hoy se reconocen como ecosistemas únicos, con condiciones ambientales particulares que han dado lugar a formas de vida altamente especializadas. En estas profundidades reina la oscuridad, la humedad es constante y las temperaturas varían poco a lo largo del año. Es aquí donde habita una fauna desconocida y extraordinaria.
Entre los habitantes más emblemáticos de estos ambientes se encuentran los insectos y artrópodos que reciben el nombre de “cavernícolas”. Lejos de ser meros visitantes ocasionales, muchos de ellos han desarrollado adaptaciones sorprendentes que les permiten vivir en condiciones extremas, aislados del mundo exterior. Estos organismos no solo sobreviven, sino que han evolucionado para depender completamente del ambiente cavernícola, representando algunos de los ejemplos más notables de especialización biológica.
«Siempre se habla de entomofauna cavernícola y, en general, porque son distintos grupos, muy variados, y son todos los que viven allí. Pese a que no están emparentados entre sí, generalmente comparten algunas características», indica Eduardo Faúndez, doctor en Entomología y científico del departamento de Entomología de la Escuela de Ciencias en Recursos Naturales de la Universidad del Estado de Dakota del Norte, del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, y del Centro Internacional Cabo de Hornos (Chic).
A pesar de su relevancia ecológica y científica, los habitantes invertebrados de las cuevas siguen siendo grandes desconocidos. Pero las investigaciones que existen, aunque escasas, nos permiten entender cómo la vida puede adaptarse a condiciones límites, así como visibilizar su vulnerabilidad ante diversos impactos, siendo el humano el más severo.
«Es un mundo casi totalmente desconocido. Hay pocos grupos en el mundo, en general, de personas que se dedican a investigar esto. Todavía ni siquiera se ha logrado estimar cuántas cosas no descubiertas pueden haber. Es un mundo que falta por descubrir. En Chile particularmente, ya que acá muy poca gente se dedica a estudiar esas cosas. Principalmente, es por falta de recursos, porque llegar a investigar en cavernas requiere llegar hasta el lugar, y lo otro es que hay que tomar muchas medidas de seguridad. Para ir a unas cavernas a explorar, generalmente, uno necesita permisos, necesita ir con todas las medidas de seguridad, contratar seguros, todo el asunto. Uno no puede ir solo, sino que tiene que ir con alguna persona que se maneje en ese tipo de terrenos. Es difícil llegar y manejarse adentro», profundiza Faúndez.
Una fauna insólita: Clasificación y hábitat
Las cuevas albergan una diversidad biológica mucho más rica de lo que su aspecto sombrío sugiere. Aunque su ambiente parece hostil —con oscuridad permanente, escasez de recursos y aislamiento extremo—, una sorprendente variedad de insectos e invertebrados ha encontrado en estos espacios un lugar para desarrollarse y evolucionar de forma única. Por lo mismo, una forma de clasificar a estos organismos es según el grado de dependencia que tienen del medio subterráneo, especialmente en relación a su ciclo de vida.
En primer lugar, están los trogloxenos, especies que utilizan las cuevas de manera ocasional o estacional. Estos animales no pueden completar allí todo su ciclo vital y suelen ingresar a las cavidades en busca de refugio temporal o para protegerse de condiciones adversas. Muchas veces se trata de insectos voladores, como ciertos mosquitos o escarabajos, que se resguardan en el interior pero dependen del exterior para alimentarse y reproducirse.
Les siguen los troglófilos, organismos que pueden vivir tanto dentro como fuera de las cuevas. Son habitantes frecuentes de estos ambientes y, aunque no están obligados a permanecer en ellos, muestran una notable afinidad por las condiciones subterráneas. Algunos tipos de colémbolos, grillos o escarabajos pertenecen a esta categoría, ya que completan su ciclo vital en ambos entornos con cierta flexibilidad.
Por último, se encuentran los troglobios, los verdaderos especialistas del mundo subterráneo. Estas especies han evolucionado exclusivamente en cuevas y no pueden sobrevivir fuera de ellas. Son, en muchos casos, descendientes de animales de superficie que quedaron aislados en sistemas subterráneos y que, a lo largo del tiempo, fueron desarrollando adaptaciones únicas a este ambiente cerrado. Por su rareza y sensibilidad, los troglobios son objeto de especial interés científico y conservacionista, sobre todo en Europa.
«Son organismos que están netamente especializados en vivir en condiciones de oscuridad, que no ocupan básicamente ocelos, sino que ocupan otro tipo de sensores, más de tipo químico, de tacto, para poder, por ejemplo, buscar los recursos que sean necesarios para su subsistencia. Entonces, en ese sentido son organismos troglobiontes, que es el nombre que se ocupa para los verdaderos organismos que están asociados a las cavernas y que han evolucionado esas características para poder adaptarse a las condiciones de vivir en cuevas», explica Rodrigo Barahona, Dr. en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, académico del departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad de la Universidad de los Lagos.
«Las cuevas que normalmente ocupan son sistemas cavernosos, que tienen a veces una extensión limitada. No estamos hablando de cuevas superficiales donde la luz entra, y hay un túnel que normalmente tiene cierta llegada de la luz, sino que de sistemas que, cuando tú ingresas a la cueva o al sistema cavernario, se acaba completamente la luz. Hay otro tipo de condiciones, de humedad, de temperatura, de pH en el suelo, porque las condiciones del sistema cavernario así lo permiten. Mayor filtración de agua, por ejemplo, de las capas subterráneas, formación de algunas sales, o mayor abundancia de sales, etcétera. Están a la par de la evolución de la cueva, por decirlo de alguna forma», agrega.
El interior de una cueva no es uniforme, y dentro de ella existen distintos microhábitats que condicionan la distribución de estas especies. En la zona de entrada, donde aún puede filtrarse algo de luz natural, es frecuente encontrar a trogloxenos y troglófilos. Más hacia el interior, en la zona intermedia o de penumbra, la luz desaparece y las condiciones de humedad y temperatura se estabilizan, lo que permite la coexistencia de distintos tipos de fauna. Finalmente, en la zona más profunda, dominada por la oscuridad total, solo habitan los organismos totalmente adaptados a la vida sin luz: los troglobios. Allí, donde no hay fotosíntesis ni ciclos día-noche, reina un silencio ecológico interrumpido solo por la actividad invisible de criaturas milimétricas.
«Están las típicas cuevas que conocemos nosotros, que están dentro de alguna montaña o algunas de ese tipo de formaciones. De ahí también están los casos de las cuevas que se ubican en lugares volcánicos. Allí se forman como bolsas de aire cuando va avanzando la lava. Entonces, estos distintos tipos de cuevas van a tener incluso distintos tipos de ambiente adentro. Por ejemplo, algunas van a tener agua, incluso agua corriendo dentro, y eso va a significar un tipo de bichos en general, no solo insectos, que se pueden encontrar. Mientras que hay otras que van a ser muy secas, casi desérticas, como las de la lava», señala Faúndez.
Además de estas zonas según la profundidad, muchos invertebrados cavernícolas se instalan en hábitats aún más específicos, como el suelo orgánico acumulado —conocido como medio edáfico—, donde encuentran alimento en forma de restos vegetales, detritos u hongos. También pueden habitar pequeños cuerpos de agua, fisuras en las rocas o grietas húmedas que conservan condiciones estables y protegidas. A pesar de la escasa luz y alimento, estos animales logran ocupar diversos nichos ecológicos: algunos se alimentan de materia orgánica en descomposición, otros consumen hongos y unos pocos actúan como depredadores de otros invertebrados.
«Afuera de las cavernas ellos también cumplen una serie de roles. En las cuevas más grandes, donde hay cuerpos de agua y todo eso, uno puede encontrar entomofauna acuática. Estos seres pueden indicar la calidad del agua. También casi todos estos que son más chiquititos, como los colémbolos, van a indicar que hay buena materia vegetal. Hartos escarabajos y arácnidos cumplen con ese rol. Entonces, mientras mayor sea la diversidad, esto va a indicar que hay un ecosistema más grande adentro. Asimismo, hay cosas que viven en cavernas que son los vampiros de los vampiros, así les decimos, que son los parásitos de los murciélagos. Entonces, también eso va a ir indicando si hay una colonia estable o cosas de ese estilo», apunta Faúndez.
Este sistema biológico, cerrado y altamente especializado, funciona con una economía energética mínima. Depende, en gran medida, del ingreso ocasional de materia orgánica desde el exterior —por ejemplo, a través del guano de murciélagos u otros animales—, lo que convierte a las cuevas en ecosistemas extremadamente sensibles. Cualquier alteración del entorno puede romper ese delicado equilibrio y poner en riesgo a toda la comunidad que allí habita.
«Como muchos de estos animales se han desarrollado en cuevas, básicamente la cueva es un ecosistema completamente semicerrado, por decirlo así, porque hay pocos accesos y la vida se desarrolla enteramente en el interior. Por lo tanto, podemos decir que la estabilidad del ecosistema de cuevas depende exclusivamente de la red trófica que está dentro de estos sistemas, y que está dada por los organismos. Son una especie de indicador de calidad de la cueva. Se ha estudiado que en muchas partes hay turismo espeleológico o de cuevas, en el que se lleva a las personas al interior de las cuevas para que las conozcan, pero eso tiene un impacto importante. Las comunidades, principalmente en las de suelo, son las que se ven más afectadas, porque hay compactación del suelo, un suelo sumamente delgado, que no tiene mucha materia orgánica. Todo el recurso orgánico que está disponible, los animales que están ahí lo ocupan y, obviamente, si tú pisas eso, vas a pisar otros animales también», comenta Barahona.
Adaptaciones a la oscuridad y fragilidad ecológica
Vivir en un mundo sin luz, en silencio casi absoluto y con recursos extremadamente limitados, exige una transformación profunda. Los animales cavernícolas más especializados —especialmente los troglobios— han desarrollado un conjunto notable de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y comportamentales que les permiten sobrevivir y mantenerse en equilibrio con este ecosistema tan exigente. Aunque no se consideran extremófilos en el sentido estricto del término, llevan una vida extrema y marginal, muy alejada de las condiciones de los hábitats superficiales.
Uno de los rasgos más evidentes en estas especies es la pérdida de pigmentación. Al vivir en completa oscuridad, la coloración deja de ser necesaria tanto para la comunicación visual como para la protección contra la radiación solar, por lo que muchas especies presentan cuerpos pálidos o completamente transparentes. A esto se suma la reducción o desaparición de los ojos. En un ambiente donde la luz no cumple ninguna función, la visión se vuelve innecesaria y se atrofia progresivamente a lo largo de las generaciones. En su lugar, otros sentidos cobran mayor protagonismo: muchas especies presentan antenas, patas o estructuras sensoriales exageradamente desarrolladas, que les permiten detectar vibraciones, cambios de humedad, corrientes de aire o la presencia de otros organismos. Estas capacidades compensan la ceguera y les permiten orientarse, alimentarse y evitar amenazas en la oscuridad total.
«Principalmente, son ciegos, entre comillas, porque no dependen de la luz, sino que de otros elementos, de otras características morfológicas, que le permiten captar otro tipo de señales en el ambiente, por ejemplo, señales de tipo químico. Muchos de los insectos, por lo general, tienen ciertos elementos morfológicos llamados sensilos, que son una terminación nerviosa abierta que está envuelta en una cavidad, que parece un poro, que puede estar, por ejemplo, en las antenas, en las patas, en los palpos, y estos sensilos captan señales en el aire de tipo químico. Eso normalmente uno lo puede ver en las polillas o mariposas, que emiten feromonas las hembras para atraer al macho, y el macho capta esta feromona aérea. En el caso de los organismos de cueva, esto suele ser también de la misma manera, con cierto tipo de señales químicas, de que quizás hay un cadáver, hay un recurso, hay agua, etcétera», explica Barahona.
Las adaptaciones no son solo externas. A nivel fisiológico, muchos troglobios presentan un metabolismo más lento, acorde a la escasez de alimento y la necesidad de conservar energía. Algunas especies pueden sobrevivir largos periodos sin alimentarse, mientras otras han desarrollado dietas altamente especializadas, como el consumo exclusivo de hongos, bacterias o residuos orgánicos muy específicos. Su reproducción también suele ser más lenta y su ciclo de vida prolongado, lo que las hace particularmente vulnerables a cualquier alteración ambiental.
Este grado de especialización, que a simple vista puede parecer admirable, también es su mayor debilidad. Las condiciones estables y predecibles de las cuevas han permitido que estos invertebrados evolucionen sin necesidad de grandes mecanismos de defensa ni estrategias de dispersión. Sin embargo, cuando ese equilibrio se rompe —ya sea por contaminación, extracción de recursos, actividades turísticas mal reguladas o el simple ingreso de especies invasoras—, su capacidad de respuesta es prácticamente nula. Al estar tan adaptados a un nicho cerrado y específico, cualquier cambio puede ser letal.
«Son bastante amenazados. Nosotros hicimos un trabajo sobre cómo están los listados de especies de invertebrados amenazados en toda la región neotropical, y nos dimos cuenta de que existen muchos insectos artrópodos neotropicales, que viven en las cuevas, que ya tienen un grado de amenaza. Brasil lleva la batuta en eso, al menos 30 y tantas especies de invertebrados ya clasificados que viven exclusivamente en cuevas, se encuentran en algún grado de amenaza. Esto porque los invertebrados de cueva viven en un sistema cavernario, sea cual sea, y no se dispersan. Si ese sistema cavernario se degrada, probablemente la especie se ponga más en peligro de lo que podría estar o desaparezca, se extinga. Por lo tanto, estos sistemas cavernarios no están conectados, no existe dispersión y los animales han evolucionado con ese sistema, y solamente con ese sistema, con esas condiciones. El cambio climático, así como la pérdida de la cobertura vegetal que está alrededor de la caverna, cambia las condiciones microclimáticas de temperatura y de humedad. Eso obviamente también afecta a las especies que están más cercanas a las entradas de los sistemas cavernarios. Además de los impactos del turismo, la presencia de especies exóticas, por ejemplo, cuando están los sistemas cavernarios cercanos a los poblados, las ratas, los perros y los gatos pueden ir a atacar murciélagos, insectos, etcétera», ahonda Barahona.
«Cuando tú despejas toda la parte vegetal que rodea o mantiene la termorregulación de la cueva, esto va a impactar mayormente en animales que han evolucionado a un rango de temperatura y humedad relativamente estrecha. Por lo tanto, cualquier aumento que tú le generes va a implicar entonces un estrés térmico, un shock térmico, y eso finalmente puede llevar a la muerte de los animales. Y, obviamente, cuando destruyes, vas generando asentamientos, vas removiendo el suelo, se producen deslizamientos, corte de las rutas de movimiento de los animales dentro de las cavernas. Entonces, ahí hay una serie de amenazas que son sinérgicas, que no actúan solas, sino que están una tras otra actuando dependiendo del contexto local», agrega.
Además, el aislamiento físico de las cuevas ha generado procesos de especiación únicos, lo que significa que muchas de estas especies solo se encuentran en una cueva específica o en un sistema subterráneo determinado. Esta endemismo extremo implica que su distribución es muy limitada y que su extinción local equivale, muchas veces, a una extinción global. A esto se suma que, por lo general, se trata de fauna poco conocida, difícil de estudiar y subrepresentada en políticas de conservación.
La fragilidad ecológica de estos animales no solo debe entenderse como un problema biológico, sino también como un desafío ético y científico. Proteger a estos organismos implica conservar sistemas subterráneos completos y reconocer el valor de una biodiversidad oculta, silenciosa y profundamente interconectada.
Biodiversidad subterránea en América Latina
La riqueza de insectos e invertebrados que habitan las cuevas no es exclusiva de regiones remotas. América Latina, con su enorme diversidad geológica y climática, alberga un notable número de sistemas subterráneos que funcionan como verdaderos laboratorios naturales de evolución. Desde las selvas de Brasil hasta las formaciones kársticas de México, pasando por los sistemas volcánicos y montañosos de los Andes, el continente ofrece múltiples escenarios donde la vida cavernícola ha prosperado de manera sorprendente.
En Brasil se han identificado diversas especies de invertebrados cavernícolas, muchas de ellas con un alto grado de endemismo. Algunos grupos, como los colémbolos, artrópodos diminutos, han evolucionado formas altamente especializadas para vivir en la oscuridad y la humedad constante de las cavernas tropicales.
«En Sudamérica hay hartos, principalmente en el sistema de cavernas de Brasil. En Guatemala y en México se han hecho cosas, y ahí obviamente hay unas estimaciones, pero no está para nada claro, porque muchas de estas especies todavía no están descritas, eso es otro tema aparte. Entonces, en Sudamérica también estamos con lagunas importantes y, bueno, a nivel mundial hay bastantes papers que hablan de estimaciones, de 5000-6000 especies de cavernas, en Europa principalmente, que es donde más se ha desarrollado este tema. Pero no, yo diría que no son números absolutos. Se está en proceso de poder seguir generando cosas», señala Barahona.
En México, otro país con una vasta red de cuevas, también se ha documentado una diversidad significativa, incluyendo arácnidos, ortópteros y coleópteros adaptados completamente al medio subterráneo. Estos hallazgos no solo revelan la existencia de comunidades complejas, sino también la importancia ecológica de conservar estos hábitats, a menudo amenazados por la minería, la urbanización o el turismo no regulado.
Chile, aunque menos conocido en el ámbito espeleológico, también alberga fauna cavernícola de interés. En distintas regiones del país se han encontrado especies adaptadas a la vida subterránea, especialmente en cuevas ubicadas en entornos volcánicos o zonas de alta montaña. Si bien el número de especies documentadas es aún incierto, los estudios realizados en los últimos años han comenzado a revelar una gran diversidad. Algunos invertebrados hallados en cuevas chilenas presentan características troglomorfas —como pérdida de pigmentación y reducción ocular— que indican un proceso evolutivo de larga data en estos ecosistemas.
Un caso emblemático es Rapa Nui, donde el ecólogo Jut Wynne, académico de Northern Arizona University, lideró una investigación exhaustiva sobre los invertebrados cavernícolas de la isla. A lo largo de más de una década de trabajo de campo, Wynne y su equipo identificaron 10 especies endémicas, incluyendo colémbolos, isópodos y un piojo del libro. La investigación, que contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, a través de la académica Rosa Scherson, impulsó medidas concretas como el cierre de caminos en zonas sensibles y el desarrollo de un sistema de gestión para el monitoreo de las cuevas exploradas.
«Jut Wynne ha descrito algunas especies de cavernas, de artrópodos que viven en cavernas dentro de la Isla de Pascua. Estos están dentro de los pocos artrópodos nativos que todavía van quedando, ya que la Isla de Pascua ya no tiene mucha vegetación nativa y mucha de su entomofauna es exótica. Entonces, lo que va quedando nativo está en esas cuevas, que son chanchitos de tierra, arañas, entre otros», comenta Barahona.
De esta manera, la geografía chilena, marcada por su longitud extrema y variedad de ecosistemas, ofrece un potencial inmenso para el descubrimiento de nueva fauna cavernícola. Sin embargo, también enfrenta desafíos particulares: el escaso conocimiento sobre estas especies, la falta de normativas específicas para la protección de cuevas y la creciente presión humana sobre muchos de estos espacios naturales. La exploración científica de estas cavidades no solo permite conocer mejor la biodiversidad nacional, sino también comprender cómo se estructuran los ecosistemas más inaccesibles del planeta.
En conjunto, la fauna cavernícola de América Latina representa una parte oculta pero crucial de la biodiversidad del continente. Las cuevas, con su aparente silencio y oscuridad, albergan una vida que nos habla de adaptación, resiliencia y equilibrio. Una vida que, aunque escondida, merece ser vista, comprendida y resguardada.
Fuente: laderasur.com